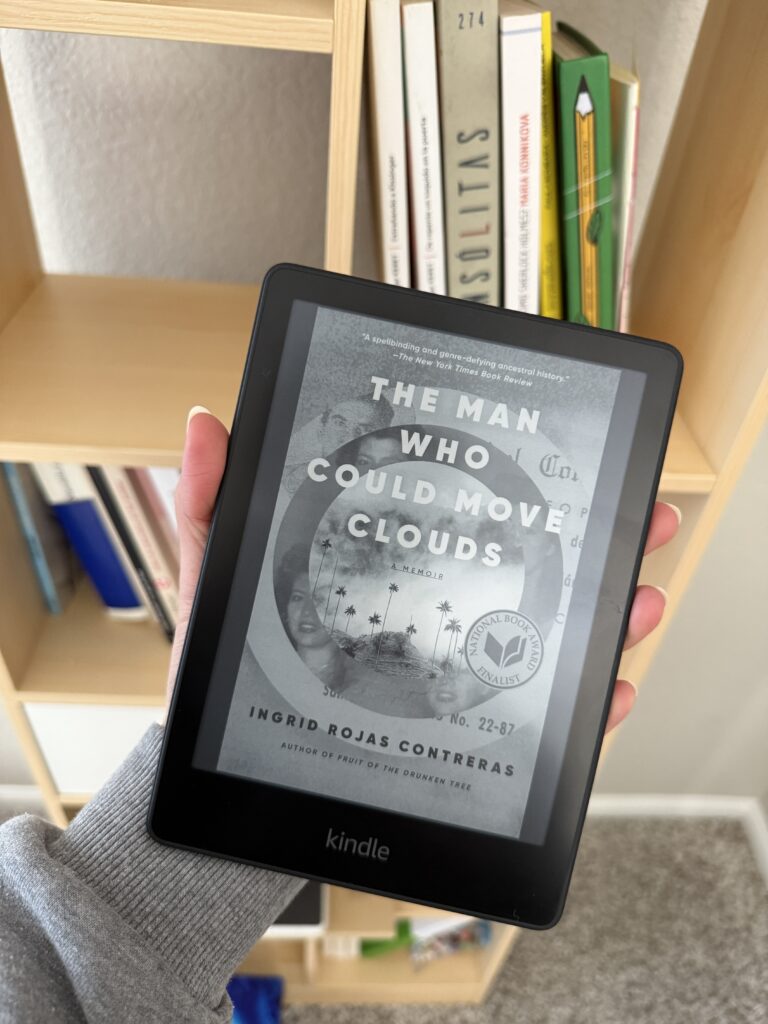El 4 de enero pasado se cumplieron tres años de la muerte de mi abuelo José. No lo acompañaron los cientos de alumnos a quienes les dio clase, ni la enorme familia que formó con mi abuelita, porque estábamos en plena pandemia, y más de 10 personas en el sepelio iban en contra del protocolo de salud. No nos forzaron a cremarlo, pero su cuerpo y su legado no fueron despedidos como él merecía, porque eran tiempos de pánico.
Mi abuelo dejó escrita la historia de su vida. Y como él, muchos de mis tíos y primos tienen inclinación hacia las letras, sin importar que hayan estudiado algo relacionado con el arte o no. Quizá por eso a mí también me queman las palabras, porque en nuestra sangre corren las historias que nos habitan, y sentimos la necesidad de hacer hilo con ellas, para poder contarlas. Mi abuelo las atesoraba todas con nombres y apellidos. Las anécdotas tenían fechas exactas, y nombres de calles, colonias y ciudades se apilaban en su memoria. Su cabeza era una biblioteca. A sus casi 101 años, nunca dejó de leer.
Gracias a él conocí la historia familiar, y títulos de libros que no me enseñaban en la escuela. No le gustaba hablar de Dios, pero podía pasar horas desmenuzando la Historia, la Política o la Literatura. Más de medio siglo antes de eso, andaba vendiendo aguamiel en las calles de su pueblo. Cómo un muchacho de una comunidad de Zacatecas se mudó a Iowa para trabajar con el Dr. Norman Borlaug, Premio Nobel de la Paz en 1970, no se puede contar en cinco párrafos, pero mi abuelo se convirtió en un estandarte para mí. Aun hoy, cuando el miedo me paraliza, mi esposo me recuerda que cada paso que dé irá acompañado siempre del legado de mi abuelito, porque aunque él fue agrónomo y sabía de raíces que se aferran a la tierra, nos preparó para entender que nuestro destino es crecer, y que con los nutrientes y el sustrato adecuado, nuestro tronco puede extenderse tanto como para llevarnos a lugares que creíamos imposibles.
Cuatro años y medio viví en su casa, pero lo que compartimos cambió mi vida para siempre. ´Él y mi abuelita recibieron a varios de sus nietos cuando eran estudiantes universitarios, y entre ellos me encuentro yo, excepto que cuando fue mi turno, mi abuelita ya no estaba con nosotros. Sin embargo, una tía se había quedado al cuidado de mi abuelito, y prácticamente vivíamos todos juntos. Ella y mi tío, mi abuelito y yo.
Yo ya admiraba y respetaba a mi abuelito, pero nuestro lazo comenzó a fortalecerse más desde el día en que decidió darme alojo para que yo estudiara la universidad en Aguascalientes. Sin esos cuatro años y medio de convivencia diaria, no sería quien soy ahora, porque sin quitarle el mayor mérito a mis padres, crecí como persona también gracias a él. Llegué a su casa siendo una muchacha desconfiada de la ciudad, apegada al pueblo, a mis papás, y salí de ella siendo una profesionista, auspiciada por su apoyo económico, moral, y la increíble fuente de experiencia y conocimiento que era mi abuelo.
Me costó un poco de trabajo acoplarme a sus días metódicos y estrictos, pero su rutina se fundió con la mía, y pronto las noches de merienda con él se convirtieron en mi mayor tesoro. Si hay algo que me duele al recordar a mi abuelo es que yo vi su espacio de recreación y labores reducirse poco a poco. Cuando recién me abrió las puertas de su casa, a sus 94 años, le daba la vuelta a la cuadra a paso seguro, y cruzaba la calle diariamente para ocuparse de los árboles de su jardín. Tiempo después, nos tuvo que tomar del brazo, para evitar los tropezones durante las caminatas, y más tarde ya ocupaba nuestra ayuda para cruzar la calle, no porque estuviera enfermo, sino porque a veces se negaba a usar el bastón. Con 100 años, todavía hacía bicicleta estática, pero sus pasos requirieron cada vez más la supervisión de la familia.
A pesar del paso del tiempo, su mente nunca se doblegó ante los estragos de la edad. Una vez me dijo que, por las noches, repasaba los nombres y apellidos de sus compañeros de la primaria. “Todavía los recuerdo a todos”, me decía. Yo, a duras penas, recuerdo a 10. Pero la extraordinaria memoria de mi abuelito también estuvo acompañada de la sensatez y la nobleza. Varias generaciones nos separaban, y aunque nuestras costumbres y formas de pensar no eran las mismas, su criterio era bastante amplio y, contrario a otras personas, él nunca juzgó mis elecciones y motivaciones, ni habló a mis espaldas. Por lo menos en la edad en la que yo abracé su ejemplo y su figura, ya había acumulado la suficiente experiencia para no andarse con rodeos ni suposiciones infundadas. A algunos de mis primos se los llevaba a la recámara y, a puerta cerrada, los instruía sobre encomiendas que solo ellos podían realizar para él. Me encantaba su forma de delegar responsabilidades según las aptitudes que él consideraba que cada uno tenía.
A mí también me hablaba claro y de frente. No recuerdo que hayamos tenido un altercado, excepto por el día en que me reprendió por traer puestos unos pantalones rotos. Para alguien de mi edad, usarlos era de lo más normal, pero en sus tiempos la mezclilla no era tan popular, y los agujeros en la ropa no eran señal de última moda sino de falta de recursos. No por nada se usaban los parches para remendar las rasgaduras. “Ni en mis tiempos más jodidos traje yo los pantalones así”, me dijo. “Con esa vestimenta no van a tomar en serio a una maestra”, añadió, con un tono fuerte que expresaba decepción.
Entre su opinión y la mía había un abismo. Él, catedrático, investigador y político, hasta el final de sus días solo vistió pantalones de traje, lo que le daba un aire de elegancia y autoridad. Yo, por el contrario, estaba acostumbrada a ver a mis maestras con pantalones de mezclilla o como se les antojara ir vestidas, pero para él era inconcebible que yo usara los pantalones así de rotos, porque había trabajado toda su vida para proveer a sus hijos con lo suficiente para que, a su vez, ellos le dieran lo necesario a los suyos. Yo no reflexioné todo eso en ese momento, claro está. “Pues a mí me gustan”, le contesté, acercándome más a él para que escuchara fuertes mis palabras.
El enojo me duró el día completo, y esa noche no lo acompañé a cenar como de costumbre, lo cual fue para él un signo claro de que ese desacuerdo necesitaba hablarse. Me llamó a la mesa, y yo, con una mezcla de vergüenza, temor y enfado, lo miré a los ojos. Pensé que iba a reprenderme, pero no fue así. “Sé que te molestaste”, me dijo. “A mí también me enojó que me respondieras de esa forma, porque fue como si dijeras: ¿a usted qué le importa? Pero ya me dijo tu tía que esos pantalones ahora están de moda, y por más que no me gusten, tienes derecho a vestirte como prefieras. Discúlpame, hija”.
Sus palabras se me quedaron grabadas para siempre. Un hombre de casi 100 años, acostumbrado a darle a la ropa un valor social más fuerte que el actual, tenía la capacidad de limar asperezas con una muchacha de 20 años que prefirió encerrarse y voltear la cara antes que hablar de frente sobre lo que le molestaba. Ese día mi abuelito me dio una lección. Claro está que yo también le pedí disculpas por el tono con el que le respondí, y encontrar en su escucha el espacio para comentar mi inconformidad me inspiró a respetarlo aun más. Espero algún día desarrollar el coraje y la congruencia para discutir los problemas así. Nos ahorraríamos un montón de malentendidos y peleas con la gente que amamos.
Para terminar, quiero decir que cada hijo o nieto recordará a mi abuelo de forma distinta, pero esto es lo que yo recuerdo, o por lo menos es una pequeña porción de las memorias que construimos durante los cuatro años que pasamos juntos. Y aunque él ya no esté para leer esto, sé que tuvo la certeza de que lo quise mucho, y de que además sentía hacia él una infinita gratitud. Estas palabras quedarán aquí conmigo, que soy su sangre; y como una parte de él vive en mí, al final sé que el destinatario recibirá su carta.
Te recuerdo, abuelito. Recuerdo tu beso de despedida en las mañanas antes de irme a la universidad y tu sonrisa cálida cuanto te avisaba de mi regreso por las tardes. Recuerdo tu cabeza clavada en los libros o en el periódico; tus índices entrelazados frente a tus labios, guardando las palabras que saldrían de tu boca después de haber terminado tu café. Recuerdo tus pasos, que poco a poco se arrastraban más; las moronas de galletas que recogías con la servilleta, y la costumbre de quitar el plato de tu vista luego de terminar de cenar.
Recuerdo tu mirada amable y melancólica. Sé que nunca dejaste de extrañar a mi abuelita y, aunque, con determinación, te propusiste vivir tus últimos años de vida con la mayor calidad y alegría posible, seguías dirigiendo la mirada a la puerta para esperar el día en que ella volviera a entrar o tú salieras para siempre. Sabías que el día que dejaras tu casa sería señal de que el momento había llegado. Creo que te hicimos feliz en la medida en que pudimos, pero nunca dejaste de añorar ese reencuentro, así como yo nunca dejaré de anhelar volver a ver tus ojos para decirte que como tú, estuve satisfecha con lo que hice de mi vida.
Hasta ese momento, abuelito José. Gracias por tanto.