2019
La motocicleta parece flotar. No escucho el motor, pero ese detalle no me genera desconcierto. Él es quien la hace avanzar y la estabiliza en las curvas para que yo no salga disparada, así que a mí no me preocupa nada más que sujetarme bien y llevar el casco bien ajustado. Reconozco el vecindario, pero no la bruma que nos baña como si navegáramos un sueño. No sé cuánto tiempo continuamos así hasta que soy consciente del peso de mi cuerpo sobre el asfalto. De pronto la vida se retuerce en ángulos extraños. La realidad confusa me punza en las sienes y me entorpece los pulmones. El aire entra y sale velozmente, como queriendo atraparse a sí mismo en una carrera interminable. Luces de colores giran sobre mi cabeza, y van perdiendo intensidad a medida que el sol se asoma otro poco. No sé dónde estoy ni cómo llegué aquí.
Todavía desorientada, intento ponerme de pie. “¡No se mueva! Espere a que lleguen los paramédicos. ¡No se levante, por favor!”. La voz proviene de un hombre uniformado que me habla desde lo alto. No reconozco su rostro. Su advertencia y el velo de lo desconocido que se cierne sobre aquella escena incrementan mi angustia. Me pregunto en qué condiciones me encuentro. No logro distinguir si es el miedo lo que me paraliza o si el cuerpo no me responde porque su integridad está comprometida. Me aterra tanto la idea de averiguarlo que mi consciencia vuelve a escaparse. Esta vez no sé a dónde.
Fragmentos de realidad van apareciendo como fotogramas de un filme incompleto. El tiempo da saltos que no comprendo. Brazos desconocidos luchan contra la gravedad y mi peso. Un hormigueo me recorre desde las plantas de los pies hasta la cabeza. Estoy erguida. “¿Puede caminar?”, preguntan, al tiempo que me sujetan e intentan dirigir mis pasos hacia una caseta de vigilancia. Yo asiento con la cabeza y cedo el paso a la oscuridad. Todo es nada otra vez.
Me encuentro sentada en un cuarto estrecho, constricto. La intermitencia de estas escenas es tan abrumadora como mi incapacidad para regular mi respiración. Sin embargo, esta vez la vida no se apaga. Me mantengo con los ojos bien abiertos, y la luz del amanecer, que por fin se posa sobre el mundo desintegrado, me aporta un poco de calma. El paramédico me enreda una venda en la pierna. “Estuviste inconsciente por 10 minutos”, me explica. “Al parecer no tienes fracturas”, continúa con voz tranquila. Sigo sin poder conectar sus palabras con mi existencia en ese momento y lugar. “¿Recuerdas qué día es hoy?”. Busco el dato, pero mis labios no producen ningún sonido porque en el lugar donde debería estar la fecha solo hay un vacío. “¿Puedes decirme cómo te llamas?”. El nombre me sale en automático. Al menos no he olvidado quién soy, o eso creo, porque cuando me pregunta qué relación tengo con el conductor de la motocicleta, no sé qué responder. ¿Qué motocicleta?, pienso. No recuerdo nada sobre una motocicleta ni sobre otra persona. No logro hilar la cadena de acontecimientos que me llevaron a estar ahí, frente al paramédico que me hace preguntas sobre una situación de la que soy parte sin entender cómo ni por qué.
Rebusco en mi mente, y las pistas sobre quién soy me llegan rotas y no encajan en el tiempo que habito. Cuando intento asirlas, se disipan como la bruma del sueño que ya no está. Entonces veo mi mochila acomodada en una esquina y de pronto me llega una imagen más completa de mí misma. Soy maestra, pero en mis recuerdos una amiga me lleva todos los días al trabajo, porque yo no tengo carro propio y el transporte público es malo en esas rutas. ¿Qué tiene que ver una moto con mi amiga y conmigo? Y, por cierto, ¿dónde está mi amiga?
“Usted y su acompañante tuvieron un accidente. Fueron impactados por un automóvil que se pasó el alto”. Poco a poco, comienzo a recordar. Me doy cuenta de que aquel suceso ha suprimido meses de esta época específica de mi vida. Desde hace semanas, mi amiga ya no pasa por mí, porque otra persona se ofreció a llevarme y yo acepté. Finalmente me hace sentido quién es él, pero aun así no logro asimilar del todo que hace unos instantes un carro nos impactó y nos lanzó contra el pavimento. No logro dimensionar la gravedad del asunto. No me queda claro que desperté de la inconsciencia, que viví para contarlo y que mi cuerpo no se rompió.
…
Pasan los días y sigo sin saber del conductor de la motocicleta en la que viajaba. Cuando el paramédico me preguntó sobre mi nexo con aquella persona, la respuesta tardó en llegar. Tal vez esa falta de memoria, aunque acentuada por el accidente, estaba motivada por una profecía, la de la desaparición de ese hombre al que no supe ponerle una etiqueta. Tal vez la memoria también corre hacia delante.
Me quito la venda para revisar cómo va la pierna. Los hematomas la han ido pintando con tonos violáceos, negros y azulados; luego amarillos verdosos. Por la magnitud de la superficie teñida, entiendo que es verdad lo que dijo el guardia que presenció el choque. Fui yo quien recibió el mayor impacto y, de no haber llevado casco, no hubiera sobrevivido. Pero tengo una segunda oportunidad, y he vuelto a nacer, aunque las circunstancias de mi alumbramiento ya no son las mismas que cuando recién vine al mundo. El día que volví de esa dimensión desconocida, algo vino conmigo, y no sabré ponerle nombre ni cómo combatirlo hasta que la convivencia con eso se vuelva insostenible.
…
Algún punto en el tiempo, entre el 2020 y el 2023
Mi pierna se ha curado del todo, pero cuando cruzo las calles, aún siento que los conductores se pasarán el alto y me impactarán con el cofre de sus carros, de una manera tan fuerte que la vida se apagará, esta vez para siempre. Paulatinamente esa sensación desaparece, y me digo que estoy bien. Y prometo que cuando tenga mi propio carro, nunca saldré tarde de casa, porque eso fue lo que le pasó al conductor que nos chocó: iba tarde y, por no llevarse una sanción en su trabajo, terminó llevándose dos cristianos. Pero el momento de aplicar esa enseñanza nunca llega, porque ese avistamiento cercano de la muerte es una sombra parásita que vive pegada a mí y me aplasta el pecho cada vez que intento tomar el volante de un carro.
2024
Hay fantasmas que nunca se van. Se enredan como una serpiente alrededor del estómago y esperan, pacientemente, para anidar todos los rincones del cuerpo cuando la atmósfera es adecuada para su proliferación. La mayoría del tiempo se refugian en la tibia oscuridad de la rutina, pero que no asomen la cabeza con frecuencia no significa que ya no estén ahí. Apenas huelen el miedo, devoran tu valor y voluntad hasta volverte retazos.
Mi mente es una tela sucia y raída, de la que una fuerza más poderosa que yo tira para terminarla de rasgar. Mi esposo me ha incitado a conducir desde la casa a la gasolinera, porque en este país, entre ser o no ser, en medio hay una licencia. Pero este intento fallido ha abierto una grieta enorme en mí, dejando escapar por ahí todo rastro de razón. Las piernas me queman y tengo las manos entumecidas, como si hubiera viajado un largo trayecto en una posición incómoda. “Estás pálida. Parece que has visto un fantasma”, me dice él, sin intuir, todavía, que el fantasma soy yo, y que un espíritu no puede aprobar el examen de manejo por la sencilla razón de que se encuentra en un plano más allá del mundo de lo posible.
Al final, él se baja a ponerle gasolina al carro, y luego de pasarme al asiento del copiloto, me cruzo de brazos, ciñéndome con todas mis fuerzas, para ver si en una de esas me hago bolita hasta desaparecer. Era un trayecto de cinco minutos, que se prolongó en respiraciones agitadas y visiones confusas de máquinas cuyo movimiento no pude interpretar. Mi esposo me indicaba qué hacer, pero fui incapaz de trasladar sus instrucciones al lienzo sucio y hermético del asfalto. Entre la marea de carros que parecen ir huyendo del tiempo mismo, y los señalamientos y líneas que se hacen marañas delante de mis ojos, terminé ahogada en un mar de frustración. Este invento del hombre, aunque necesario, se me presenta indescifrable, y no lo quiero.
Renuncio a las ventajas, al estatus social, al deseo de manejar un último modelo y presumirlo en mis redes. Esos no son mis sueños y a mí no me gustan los carros. Nunca los necesité y no los necesito ahora. Pero aquí no hay camiones. Pues trabajo desde casa. ¿Pero si hay una emergencia? Que venga la ambulancia. Si tengo que obligarme a soportar el sentimiento de casi morir cada vez que me monto en un coche, yo paso. Si me tengo que recluir entre cuatro paredes porque la sociedad me considera inútil, que así sea. ¿Y todo por un carro? Y todo por mi vida.
Mi esposo estaciona el coche frente a la casa. No puedo buscar su mirada. O no quiero verme en el reflejo de sus ojos que imagino decepcionados. Seguramente piensa que es una tragedia haberse casado con alguien incapaz de controlar un carro automático. “¿Dónde está toda tu inteligencia?”, me cuestiona, burlona, una voz que no reconozco como propia. “Vaya mujer que se consiguió tu marido”, continúa. “Para lo que le sirvió… Estás en un país donde no puedes ejercer lo que estudiaste y, para acabarla, no sirves para manejar. ¿Cómo es que piensas conseguir un trabajo?”.
Más allá, en el fondo, se escucha la voz de mi esposo que intenta emerger de los escombros, pero es demasiado tenue comparada con la que me martilla la cabeza. Hay un ruido oscuro y perverso que se alimenta de mí hasta que lo único que me queda es la rabia. A él le inquieta mi silencio, y a mí me desgarra por dentro un nudo en la garganta. Muy a lo lejos, mi esposo sigue hablando, pero yo ya no estoy con él.
…
Recuerdo el día en que papá me compró mi primer carro, años antes del accidente de moto. Estaba a punto de entrar a la universidad, y él y mamá gastaron sus ahorros en un carrito blanco, chaparrito y compacto, al que mi abuelita apodó “La rana”, por sus formas redondeadas. En un inicio el carro estaba destinado para mí, para que yo tuviera en que moverme. Había tomado un curso de manejo y tramitado mi licencia luego de pasar el examen escrito, único requisito indispensable en mi estado. Sin embargo, “La ranita” terminó en manos de mi hermano, porque él la necesitaba más que yo. Él viajaba de un pueblo a otro, y yo, ya viviendo en la ciudad, tenía fácil acceso al transporte público. Si yo puedo tomar el camión, entonces que él use el carro, pensé. En el fondo, además de la empatía, quizá lo que me inclinó a tomar esa decisión fue también un miedo que apenas comenzaba a echar raíces, pero que con el tiempo se transformaría en mi peor enemigo.
Durante los cuatro años de universidad no volví a tocar un volante. Egresé de la carrera y casi todas mis amigas sabían conducir excepto yo. Sin embargo, no fue algo que me detuviera. Cuando conseguí mi primer empleo, una amiga se ofreció a llevarme hasta la puerta de la escuela; y la segunda institución donde trabajé me quedaba a media hora caminando desde la casa. En este segundo trabajo, mi hora de salida era a las 9:00 de la noche, y aunque el lugar era inseguro, nunca estuve expuesta a riesgos porque mi hermano salía de la universidad a la misma hora, y pasaba por mí para regresarnos juntos. Para ese tiempo, él ya estaba estudiando la carrera, y compartíamos cuarto en la casa de mi abuelita, que también se había mudado a la ciudad.
Luego vino la pandemia y me regresé a vivir al pueblo. Desde ahí daba clases en línea, y nunca más tuve la necesidad de conducir. Ahora vivo en una ciudad llena de coches y edificios y carriles de alta velocidad y líneas curvas y rectas que no sé cómo transitar, donde las temperaturas en invierno hacen casi imposible el uso del colectivo; donde los camiones son pocos porque las vialidades están hechas para el transporte individual; donde todo queda lejos, y donde las carreteras se vuelven pistas de patinaje y causa de choques y carambolas. Pero lo más importante: vivo en una ciudad tan hermosa como atemorizante, que ha desenterrado mi esperanza pero también un miedo profundo que nunca quise nombrar, y que ha alcanzado el nivel de fobia.
Amaxofobia, ahora sé que así se llama. Escribo sobre ello para hacerme un poco más consciente de las guerras que libro en mi cabeza cuando pongo las manos al volante. Luego de una breve investigación en internet, sé que no soy la única, y que muchas veces ese miedo desbordado tiene una raíz traumática, una que en mi caso había estado pasando por alto, porque fingí, muy convincentemente, haberla olvidado. Algunos días pienso que manejar no es tan complicado, otros intento construir en mi mente un nuevo esquema que me ayude a reconfigurar mis experiencias con los carros, y en otras ocasiones solo imaginarme como responsable de un vehículo me provoca ansiedad desde que sale el sol. Veo testimonios de personas con la misma fobia, para intentar encontrar una vía alterna a la renuncia, para engañar a mi cerebro o aplicar herramientas que quizá me funcionen como a ellas. El siguiente paso es la terapia, un camino que, con seguridad y según las experiencias de los demás, puede ayudarme a reconstruir ese puente fracturado en cuyo precipicio me asomo al fin de mi existencia. Por lo pronto, el mapa por donde merodea la fobia está incompleto, y aunque hay días en que no estoy dispuesta a transitarlo, sé que soy yo y únicamente yo quien puede terminar de trazarlo.




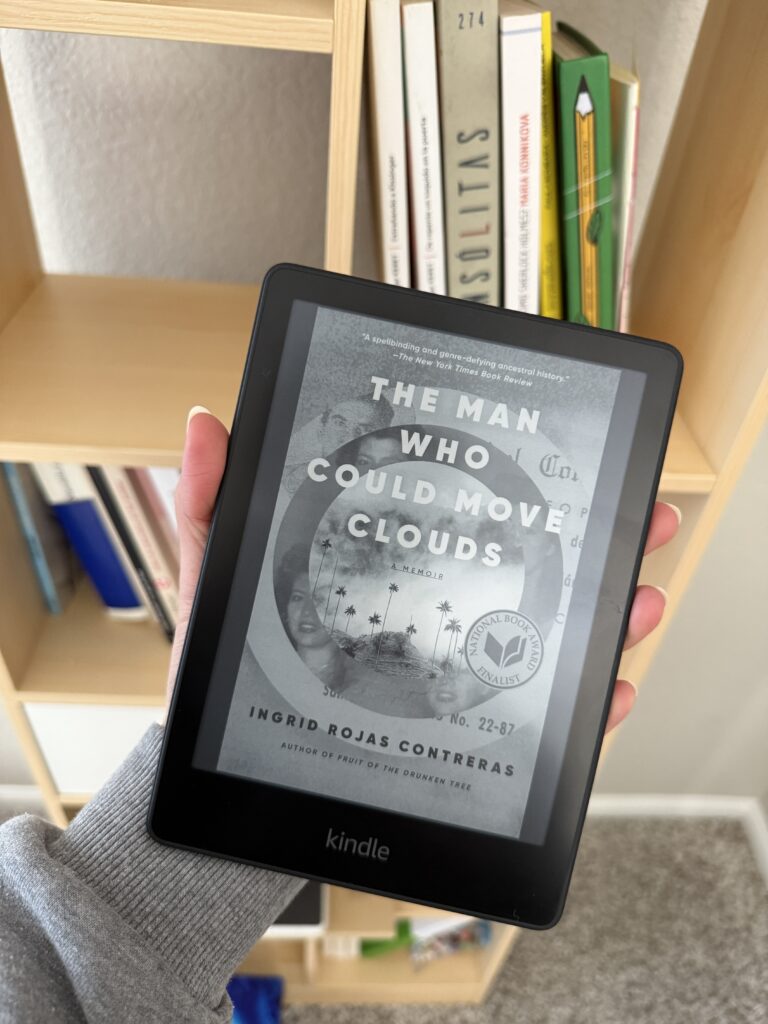


Y siii ,la ayuda especializada te ayudará a dar ese salto que te lleve al otro lado de ese tremendo episodio que marco tu vida ,y te ato de mente y manos …
Y cuando estés del otro lado del puente desde lo lejos veraz aquel trauma que en las páginas de tu libro de la vida será solo eso …..
Imágenes de una película que irá quedando atrás mientras creas una historia nueva que continuará llenando las páginas de tu libro de vida.
QUE DIOS TE BENDIGA Y DE LA CURA 🙏🏼
Te amo, mami. Sin importar la distancia, tú estás siempre presente, acompañándome y apoyándome para que yo sepa que todo estará bien.